
Sindicatos de tacos altos
El conocido popularmente como oficio más antiguo del mundo se ha desenvuelto por años en la clandestinidad, controlado por fuerzas policiales y normativa relativa a la moral y las buenas costumbres. En Chile, actualmente las trabajadoras sexuales se organizan en sindicatos y fundaciones para exigir regulación a su actividad.
Por Francisca López Espinoza
En medio de la marcha por la conmemoración del Día de la Mujer, un grupo se diferencia de la multitud. Mujeres con medias, ligas y ropa de látex despliegan un lienzo rosado con un beso que cruza toda la Alameda. Son parte del grupo que representa a la Fundación Margen, una organización que comenzó como el primer sindicato de trabajadoras sexuales reconocido por la CUT, en 1993, y que actualmente se dedica al activismo por los derechos humanos y laborales de las mujeres que se dedican al comercio sexual.
La presidenta y fundadora de Margen es Herminda González, una ex trabajadora sexual que ahora se dedica exclusivamente al activismo por esta causa. Ella marcha junto a sus compañeras, adelante, lleva el lienzo y se acopla a los gritos del Día de la Mujer. Junto a ella van prostitutas, actrices porno, scorts y simpatizantes al movimiento. Piden el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras.

A pesar de que en Chile el trabajo sexual no está penalizado como un delito, constituye una infracción a las Normas de Moral y Buenas Costumbres del Código Penal. La inexistencia de una legislación que lo regule deja en la clandestinidad a miles de mujeres y trans que decidieron dedicarse a esta actividad, sin la posibilidad de contar con derechos laborales y a merced del criterio de las fuerzas policiales.
La socióloga de la Fundación Margen, María José Clunes, afirma que contrario al pensamiento general, la mayoría de las mujeres que están en el comercio sexual no lo hacen por necesidad. Casi todas tienen estudios y títulos técnicos o universitarios, por lo que podrían tener otros trabajos. “Prefieren el trabajo sexual, pues ganan bien, tienen independencia y flexibilidad en los horarios. Existe una noción de que estas mujeres son víctimas y no es así. La explotación es un problema derivado de la clandestinidad, por eso se necesita regular”, comenta Clunes.
La historia de Margen se remonta a casi 30 años, cuando comenzaron a hacer talleres con apoyo del padre Alfonso Baeza en la parroquia Sagrado Corazón de Santiago. Años más tarde ese mismo grupo de mujeres, liderado por Herminda Gonzalez, fundó en 1990 la Asociación Pro Derechos de la Mujer (Aprodem), que luego se transformó en el Sindicato Angela Lina, en honor a una trabajadora sexual fallecida. En 1997 junto a otros países de la región, conformaron la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que en 1998 se transformó en la Fundación Margen.
Actualmente las socias de Margen se reúnen en asambleas una vez al mes, en las que participan alrededor de 30 mujeres, socias de la fundación. Al año tienen un alcance de 1.500 trabajadoras entre actividades, charlas y entrega de preservativos. La mayoría llega por conocidos, cafés con piernas u otros recintos y gracias a su carácter de fundación no exige pagar para formar parte.
Una noche por semana, González junto a otras dirigentes salen a repartir preservativos, que obtienen gracias a un convenio con el Ministerio de Salud, por las calles de Santiago donde trabajan sus compañeras. Al mes, según ellas, reparten alrededor de 10 mil. Un estudio realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, determinó que redujeron a cero el VIH entre las socias.

Sindicatos trans
Los tacones de Karla Escorpio (34) hacen sonar el suelo de la Junta de Vecinos de la Villa Los Jardines de Macul. Ella es la presidenta. La saludan en el barrio, ella tira besos y mueve sus brazos, que hacen tintinear sus pulseras. Es una mujer trans, estudia Trabajo Social en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y hace cinco años es miembro del sindicato Amanda Jofré, organización que desde 2004 reúne a más de 100 travestis y trans que ejercen la prostitución. Esta organización debe su nombre a una trabajadora sexual que fue asesinada en 2003, según consigna una nota de La Nación.

El sindicato se reúne mensualmente en la sede y cada socia paga una cuota de cinco mil pesos, que le da derecho a una caja de 165 preservativos y una botella de lubricante. Su objetivo principal es que las trabajadoras sexuales conozcan sus derechos para hacerlos respetar. Para unirse al sindicato basta con escribir a la página web o a las redes sociales. Se pasan el dato entre conocidas o en la calle. Realizan charlas donde se les explica qué atribuciones pueden tener los carabineros si las detienen. “Prostituirse no es un delito, por eso les decimos a las chiquillas que no corran y que muestren sus papeles”, explica Escorpio.
A diferencia del argumento de Fundación Margen, en que este trabajo es visto mayoritariamente como una opción. Escorpio dice que las mujeres trans, muchas veces, se ven obligadas a ejercer el comercio sexual, pues no encuentran inserción laboral en otros espacios.
“Yo voy a pedir trabajo y me dicen: Ah, en tu carnet apareces como hombre. Les digo que sí, que soy una mujer trans, y me dicen: Mira, nosotros no tenemos ningún problema contigo, solo que los demás que se van a incomodar…¿Cómo puedo explicarle yo al empleador que puedo cumplir con todas las funciones del trabajo aunque tenga una construcción distinta?”, cuenta Escorpio y agrega: “Nuestro país no nos reconoce, somos como inmigrantes en nuestro propio territorio”.
En la Avenida España de Valparaíso, frente al muelle Portales, una casa verde de dos pisos alberga al sindicato de Trabajadoras Independientes Travestis Afrodita, la primera organización trans del país.
El Sindicato Afrodita es presidido por Zuliana Araya (54), concejala de Valparaíso, la primera trans electa en Chile. Allí realizan talleres de peluquería, repostería, computación y nivelación de estudios, algunos financiados por medio de Fosis y Sence. Han tenido una participación activa en la ciudad, donde alcaldes, concejales, senadores y diputados apoyan y asisten a sus actividades. Todos los años realizan una ramada en el Parque Alejo Barrios donde llenan las noches de plumas y lentejuelas con sus shows y bailes.

“Aquí todas se han muerto de VIH”, cuenta Clara Andrade (64), tesorera de Afrodita. Ellas siempre recuerdan a sus fallecidas y por eso trabajan con ahínco en la prevención y cuidado del VIH/Sida en Viña del Mar y Valparaíso. Además, participan en las campañas realizadas a nivel regional y velan por el trato digno y seguro para las trans con dicha enfermedad.
Al igual que en el sindicato Amanda Jofré, las socias pagan cinco mil pesos de mensualidad. Se juntan los primeros miércoles de cada mes en la sede. Resuelven asuntos administrativos y celebran a quienes estuvieron de cumpleaños ese mes. Luego de eso, con taco y escote, algunas salen a trabajar.
Araya, concejala de Valparaíso, ha tomado un notable liderazgo dentro de la organización. “La Gladys Marín trans”, le dicen en su comuna. Desde su puesto trabaja por la inclusión de las personas trans y promoviendo la ley de identidad de género.
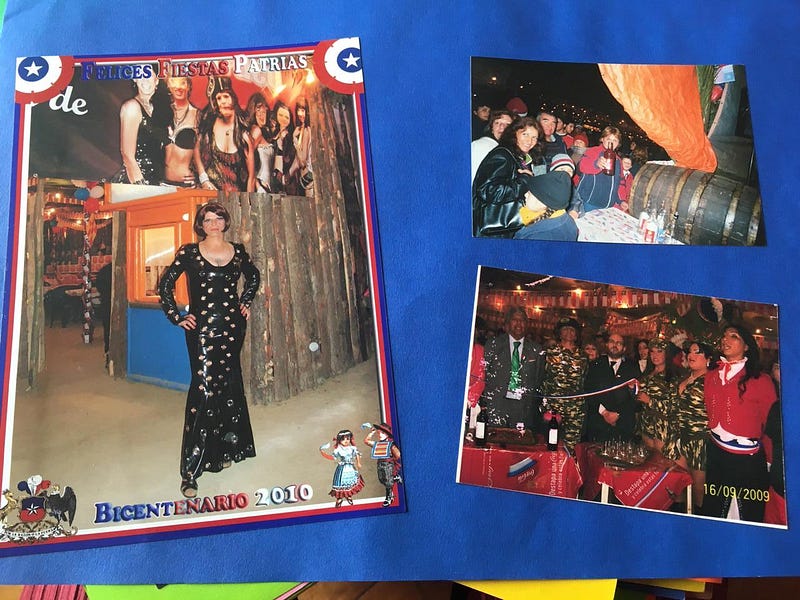
Cuando alguna fallece, Andrade se preocupa personalmente de que tengan un ataúd y un espacio en el cementerio. “Se consigue lo que sea, pero jamás va a dejar una compañera sola en la morgue”, comenta la tesorera de Afrodita. Muchas trans son marginadas de sus familias al reconocer su identidad, aún más si ejercen el trabajo sexual. “La mayoría estamos muy solas, acá nos acompañamos”, agrega.
Las migrantes organizadas
El trabajo sexual tampoco ha estado ajeno a la explosión de la migración en Chile. En Fundación Margen comentan que desde 2008 se integraron mujeres extranjeras, principalmente provenientes de Centroamérica. Esto fue un cambio radical para la organización. Al principio causó recelo entre las socias, decían que les venían a quitar el trabajo. Había peleas y disputas en las calles, sobre todo, porque se rompió un acuerdo tácito que existía entre las chilenas: no salir de día. Las extranjeras salían a pleno sol por la calle San Antonio de Santiago Centro, con ligas, tacos altos, escotes y su reconocible color de piel del Caribe. Lo cual generó molestia también entre los vecinos del sector.
María José Clunes cuenta que, al inicio, se peleaban en las asambleas y no querían participar en las mismas actividades. Con el tiempo las diferencias se disolvieron y hoy las migrantes tienen una participación muy activa dentro de la fundación. Varias han llegado a formar parte del directorio. “Las chilenas tienen que lidiar con el estigma de sus papás, hermanos y hasta apoderados del colegio de sus hijos. En cambio, las extranjeras tienen el beneficio de que no tienen que rendir cuentas a nadie, tienen más disposición a ser caras visibles”, comenta Clunes.
Luz Clarita es la fundación que acoge particularmente a las trabajadoras sexuales migrantes. Fue fundada en 2015, ante la necesidad de hacer frente a los vulneraciones que sufrían por ser extranjeras, trans y trabajadoras sexuales. En mayo de 2016, la organización perdió a una de sus intregrantes, Odalis Parrales. La mujer ecuatoriana fue asesinada por un taxista en Avenida Matta.
Hoy la fundación cumple un rol de acompañamiento para todas las trans que llegan a Chile para ejercer el comercio sexual, se preocupan de que sean independientes, que tengan dónde vivir, que hagan sus chequeos médicos y que sus visas estén al día. Además, apoyan labores de repatriación de cuerpos en caso de fallecimiento. Cifras levantadas por el Sindicato Amanda Jofré, dicen que cada año asesinan alrededor de 30 trabajadoras sexuales trans.
Luz Clarita convoca a sus socias de manera más personal, se pasan el dato entre conocidas, casi siempre en conversaciones en la calle mientras trabajan. Aún no tienen sede, pero reúnen a más de 60 mujeres proveniente de países como Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia en sus asambleas. “Somos todas hermanas y nos tenemos que apoyar”, comenta Jaslin Valencia, su presidenta. “En la calle existen reglas y toma tiempo adaptarse, pero creo que esas diferencias han quedado de lado”, agrega.

Trabajadoras desde el margen
“Debido a la violencia de género, estigma social y discriminación que rodea el trabajo sexual, quienes lo ejercen pierden muchos beneficios y derechos”, afirma la psicóloga social y miembro de la Red Contra la Estigmatización del Trabajo Sexual, Jaqueline Espinoza. “El no reconocimiento de que es un trabajo, promueve una serie de vulneraciones que no son reconocidas hoy en día”, por ejemplo, abusos y acosos laborales, arriendos de piezas o departamentos a precios excesivos detenciones injustificadas, etc.”, dice Espinoza.
En una investigación sobre violencia institucional en 2016, laRedtrasex expone prácticas abusivas de parte de las fuerzas policiales. Allanamientos injustificados, violencia sexual o física, hostigamiento, controles de identidad excesivos. La ambigüedad de la ley existente no permite fiscalizar ni tomar medidas pertinentes.
Para combatir esto, la Fundación Margen realiza charlas de capacitación a Carabineros y PDI. Su objetivo es que respeten a las trabajadoras sexuales y quitar el estigma que las vincula al narcotráfico y otros delitos. “Han dado frutos”, dice Clunes. “Ahora los carabineros llegan, piden documentos y se van”, agrega.
La Core, ex diputada PPD, María Antonieta Saa, socia fundadora de la Fundación Margen, intentó impulsar una ley para regularizar el trabajo sexual, pero nunca llegó a aprobarse: “Estoy convencida de que podrían existir locales supervisados y regulados desde el punto de vista sanitario. La clandestinidad actual implica desprotección de las mujeres”, dice Saa.
Actualmente, la diputada Karol Cariola (PC) trabaja en el único proyecto de ley que versa sobre esta temática. Busca establecer regulaciones y derechos para mujeres y hombres que forman parte del comercio sexual. “Nosotros hemos planteado que cuando el trabajo sexual se desarrolla por opción de las personas que lo ejercen y no por coerción, tienen derecho a tener resguardo por parte del Estado en relación a los derechos laborales, salud, protección y previsión”, dice Cariola.

En abril pasado Fundación Margen lanzó el libro Más allá del margen. Memorias de mujeres trabajadoras sexuales en Chile, una recopilación, en conmemoración a los 20 años de la organización. El trabajo lo hizo el periodista Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los gays. La publicación reúne memorias y testimonios de mujeres que han pasado por la fundación, trabajadoras que llevan años tratando de obtener reconocimiento y los derechos necesarios para regular y sacar de la clandestinidad a quienes ejercen el oficio más antiguo del mundo.
Sobre la autora: Francisca López es estudiante de Periodismo y escribió este reportaje en Taller de Prensa.
