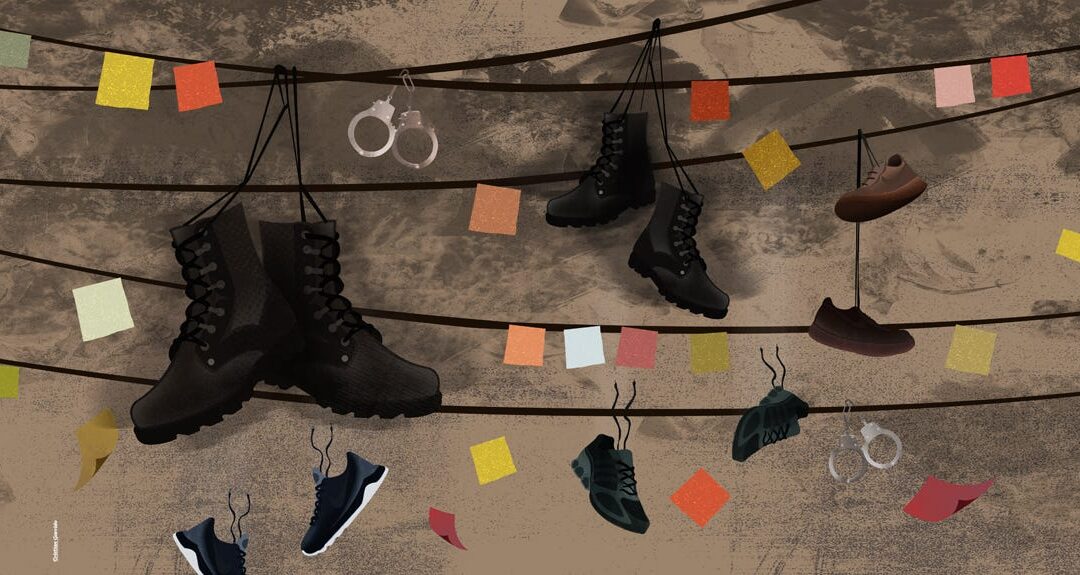Apremios ilegítimos, amenazas y hostigamientos en medio de detenciones, controles de identidad o allanamientos sin orden judicial previa, son algunas de las denuncias que el Comité de Derechos Humanos de La Legua y la Clínica Jurídica UDP han recibido desde 2011. Esta investigación rastrea qué sucedió con los casos que han llegado a sus manos: 24 de 30 no han podido llevarse a juicio, porque los uniformados no portan su identificación, impiden registrar pruebas o los propios vecinos no tienen voluntad de recurrir a la justicia.
Por Valentina de Marval y Jorge Aspillaga
“Estaba caminando con un amigo llamado René y nos detiene un carabinero. Me acuerdo que habíamos salido a dejar a alguien que estaba en La Legua y sentía miedo. René me pidió tipo once y media de la noche que lo acompañara y me coloqué bermudas sin ropa interior. Cuando los pacos me desnudaron, se burlaron y dijeron: Este hueón es gringo. Quiere mostrar el culo. Entonces yo escuché no más y le pregunté: ¿Te gusta? ¿Por qué me decís eso? Y me pegó. Entonces me llevaron detenido a la comisaría por no tener carnet de identidad y desnudo me pegaron con toallas mojadas”, recuerda el antropólogo Paulo Álvarez (41), quien llegó a vivir a La Legua a los siete años.
“Traté de tomar los datos, dije que los iba a denunciar, lo traté de hacer. Pero todo fue difícil”, explica Álvarez. Asegura que no pudo denunciar, porque los testigos de la detención y los golpes no quisieron declarar, debido a que tenían problemas legales.
Álvarez cuenta que eso ocurrió en 2005 en la población La Legua, de la comuna de San Joaquín. Allí, se puede encontrar a los vecinos con las puertas abiertas de sus casas en verano, refrescándose, sentados a la sombra o mojándose con alguna manguera. Acostumbrados, desde hace 15 años, a la presencia de Carabineros de Chile con sus cascos, chalecos antibalas y metralletas afirmadas al torso y a la cintura.
Así lo confirma un vecino de 19 años que nació en La Legua Emergencia –sector de la población– y prefiere no ser identificado. Cuenta que en un día normal, cuando no necesariamente hay redadas, suele ver al menos cuatro carros policiales cada vez que sale de su casa. “Uno por la entrada, otro en la salida por San Gregorio, otro por fuera que pilla a los que van saliendo con cosas (drogas o armas), y un GOPE que se da vueltas. Cuando pasa el GOPE es cuando empiezan los gritos: ‘¡El GOPE!’. Así se da la señal y todos corren”, relata.
El testimonio citado anteriormente de Paulo Álvarez es sobre la primera vez que lo detuvieron de forma violenta y arbitraria: “Yo he sido desnudado en la calle tres veces y me han metido el dedo en el ano en un par de ellas”, cuenta. Dichas tocaciones han sido para comprobar si portaba drogas al interior de su cuerpo. Debido a estas experiencias, el 4 de septiembre de 2014 interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio del Interior ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por la vulneración a sus derechos (ver recurso). En la resolución (ver documento), se explica el rechazo a la acción legal por no presentarse “atisbo alguno que permita siquiera inferir o suponer que el señor Álvarez hubiere sido objeto de algún control de su identidad, menos aún que se le hubiere revisado corporalmente en la forma que se indica y tampoco que hubiere recibido algún trato vejatorio”.
Pese a que califica la situación como de “semi tortura”, Álvarez, hoy académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), asegura que su experiencia no se compara a la violencia que han vivido decenas de otras personas agredidas por Carabineros en la población. “Había ya acumuladas una serie de situaciones violentas que replicaban la experiencia de la dictadura de Pinochet”, cuenta él.
El antropólogo Paulo Álvarez recolectó testimonios de sus vecinos desde 2006. Posteriormente los utilizó para denunciar al Estado de Chile ante la Human Rights Watch en 2011. En tales testimonios los vecinos relataban: “Torturas, hostigamiento, allanamientos en lugares indebidos que nunca correspondían a una orden judicial y a personas que no tenían nada o poco que ver con lo que se decía que se estaba buscando”, explica. Eso lo inspiró a formar, a fines de 2010, el Comité de Derechos Humanos (DD.HH.) de La Legua junto a vecinos y estudiantes universitarios -hoy profesionales-, con el fin de iniciar acciones legales que permitieran proteger a los pobladores frente a los abusos policiales.
En la memoria de su primer año de trabajo, explica que el Comité nació por: “La molestia que genera en los pobladores el despliegue mediático y la falta de transparencia de las prácticas estatales en la población, la aplicación arbitraria de la ley y la falta permanente al estado de derecho y respeto de los derechos humanos por parte de las policías y el Ministerio Público” (ver memoria).
Los abusos incluyen tocaciones en partes íntimas en búsqueda de sustancias ilícitas, apremios ilegítimos, amenazas y hostigamientos en medio de detenciones, controles de identidad o allanamientos sin órdenes judiciales previas u otro tipo de justificación.
Desde entonces, los abogados miembros del Comité, Pascual Cortés y Gonzalo García, en ocasiones con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales (UDP), han recibido, al menos, 30 denuncias de vecinos de La Legua contra Carabineros de Chile. Dentro de ellas, hay involucradas alrededor de 45 personas que acusan haber sido agredidas con excesivo uso de la fuerza por los policías, pues algunas causas involucran a más de un individuo como víctima. Tales abusos incluyen tocaciones en partes íntimas en busca de sustancias ilícitas, apremios ilegítimos, amenazas y hostigamientos en medio de detenciones, controles de identidad o allanamientos sin órdenes judiciales previas u otro tipo de justificación.
De estas 30 denuncias mencionadas, hay 24 que el Comité no ha logrado judicializar, es decir, no han podido dejar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones o una denuncia en la fiscalía civil o militar. Por lo tanto, no llegan siquiera a conocimiento de un juez. Según los abogados y los testimonios recopilados, es el mismo sistema judicial ordinario y/o militar el que dificulta denunciar desde un principio, el actuar de los uniformados. De acuerdo a los registros del Comité, los carabineros en ocasiones no portan identificación o eliminan las pruebas que logran recoger algunas de las víctimas -como videos, audios o fotografías captadas con el celular-.
“La carga que significa para la víctima sostener un proceso judicial también es alta. Por relatar de nuevo, por tener que ir a las instituciones donde, generalmente, no reciben un buen trato”, explica el abogado Pascual Cortés, respecto de por qué hay víctimas que no denuncian las agresiones. Gonzalo García agrega que dentro del sistema de la justicia militar no se presta orientación a las víctimas y deben relatar los hechos –“muchas veces traumáticos”, dice– más de una vez. “Y a eso, sumarle que hacen todo ese esfuerzo para un sistema en que hay muy poca perspectiva de éxito. Sienten que es un esfuerzo desmedido para lograr nada, entonces la gente dice: bueno que esto quede acá mejor”, agrega el abogado.
Una vía para denunciar es acudir a la justicia ordinaria, pero los casos que han ido a esa instancia han sido cuatro de un total de 30. De esos, los abogados del Comité han interpuesto tres recursos de amparo en juzgados de garantía y solo uno ha sido acogido. También, está en tramitación una demanda colectiva de 10 vecinos contra el Fisco de Chile por dos allanamientos injustificados, que implicaron destrozos a los domicilios, sustracción de dinero y violencia física. Cortés cuenta que muchos vecinos no conocen su labor, no saben que pueden tomar acciones legales o no ven el sentido de poner una denuncia que podría sumarse a ese 20% de los casos que se judicializan, pero suelen fracasar. “Tienen razón, porque es así: no pasa nada. No va a pasar nada cuando se enfrenten a Carabineros”, dice Paulo Álvarez al respecto.
Estadísticas dispares, pero que constatan el problema
Carabineros de Chile registra 1.773 alegatos en su Oficina de Reclamos y Sugerencias entre enero de 2015 y agosto de 2016 por violencia innecesaria y apremio ilegítimo, de acuerdo a la información entregada en respuesta a una Solicitud de Transparencia (ver documento). El Departamento de Información Pública de los uniformados dijo no poder entregar datos sobre investigaciones y eventuales sanciones a sus funcionarios, ya que estos registros “no se encuentran parametrizados” (ver respuesta). Específicamente en la 50° Comisaría de San Joaquín, cifran 29 reclamos de la misma índole entre enero de 2015 al 1 de diciembre de 2016 (ver documento).
Otros organismos públicos también tienen estadísticas sobre apremios ilegítimos ejercidos por funcionarios públicos. Por ejemplo, el Servicio Médico Legal (SML) cifra 106 constataciones de lesiones por este delito, solo en 2015 (ver listado).
Sin embargo, no existe una cifra unificada para visualizar la cantidad de apremios y violencia innecesaria que provienen de uniformados a lo largo del país. Por ejemplo, resulta complejo saber si algunos de los casos que reúne el SML coinciden con los que recopila la Defensoría Penal Pública (DPP). Dicho organismo suma 53 causas entre 2015 y agosto de 2016, según la información entregada vía Ley de Transparencia (ver respuesta de la DPP), pero en la misma carta indican que sus números no representan la realidad del país.
Tampoco la representan las estadísticas de la Fiscalía Nacional. En su boletín correspondiente al año 2015, enumeran 218 delitos ingresados de “tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad”. Entre enero y septiembre de 2016, la cifra asciende a 358 ingresos del mismo delito. Pero estas estadísticas no diferencian en sus registros cuando un apremio es cometido por un funcionario público o se trata de un caso entre personas civiles.
Al solicitar la cifra diferenciada a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, específicamente sobre la comuna de San Joaquín, el organismo mencionado entregó información errónea y mal procesada, según comprobó esta investigación. Los datos que entregaron, correspondían a sucesos ocurridos en comunas como Puente Alto, La Pintana y San Ramón.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su Informe Atención de Personas -publicado mensualmente-, suma desde 2015 hasta abril de 2016, 432 atenciones por casos de violencia ejercida por funcionarios públicos. De ellas, un 60% (259 casos) corresponde solo a Carabineros.
Justicia de militares para militares
“Me levanté asustada a ver qué ocurría. Cuando llegué al living me encontré súbitamente con cuatro funcionarios de Carabineros. Habían entrado luego de romper la puerta principal. Ninguno de los funcionarios justificó por qué habían ingresado; ninguno, tampoco, exhibió orden judicial alguna que autorizara su entrada”, declaró V.R., dueña del domicilio que fue allanado el 23 de agosto de 2015 en La Legua Emergencia, ante el 16º Juzgado Civil de Santiago (ver declaración). Su testimonio corresponde a una demanda colectiva que interpuso junto a nueve vecinos más contra el Fisco por indemnización de daño moral y material.
La víctima aseguró que los carabineros ingresaron sin identificación y encapuchados, que golpearon a su marido mientras dormía, lo detuvieron sin razón alguna y le quitaron su carnet junto a $60.000. Dijo que los uniformados los amenazaron con cargar la casa con drogas, esto significa que un uniformado le quita las sustancias ilícitas a algún vecino y no lo detiene, pero para deshacerse de ella la deja en otro domicilio para inculpar a otra persona. Después, dispararon balas de fogueo en la calle y lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los vecinos que intentaban evitar la detención de su marido, declaró la dueña del domicilio.
Tres meses después, una testigo del allanamiento anterior, Katherine Venegas, denunció un operativo similar ocurrido en la misma cuadra: sin orden judicial, con destrozos materiales y sustracción de dinero. Asesorada por Pascual Cortés del Comité de DD.HH. de La Legua, Venegas interpuso un recurso de amparo que la Corte de Apelaciones de San Miguel primero rechazó y luego aceptó tras una apelación (ver nota en The Clinic sobre el caso). El alegato hoy se encuentra en proceso (ver documento).
Cansadas de estas experiencias, Katherine Venegas, V.R. y ocho vecinos más, interpusieron una demanda colectiva contra el Fisco de Chile por “Indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado”. La demanda fue patrocinada por la Clínica Jurídica de la UDP junto al Comité de La Legua. Según explica Cristián Riego, abogado que inicialmente representó la demanda colectiva: “el propósito es más bien presionar y llamar la atención para que haya mayor preocupación por el problema”. Al cierre de este reportaje, la investigación aún se encontraba en proceso.
Tomás Vial, doctor en derecho y editor general del Informe Anual de DD.HH. de la UDP, explica que la situación de La Legua es un “círculo vicioso” cuyo origen se encuentra en la justicia militar, instancia donde hasta el 22 de noviembre de este año, se investigaba cualquier tipo de delito donde estuviese involucrado un uniformado en servicio.
“Es una justicia construida para militares y por militares. Ese es el problema principal: son jueces y parte”, afirma Vial, y agrega: “Para ellos es tremendamente fácil abusar de ese poder, es gratis. El 94% de las causas ingresadas entre los años 2005 y 2011 se sobreseyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la justicia militar es un sistema en el cual las causas por abuso policial simplemente no son investigadas o investigadas muy deficientemente”, añade.
Un abogado del II Juzgado Militar de Santiago que solicitó no ser identificado para este reportaje, dice que la Corte Marcial en ocasiones baja las penas establecidas por el juzgado. Pero agrega que la justicia hecha por militares para militares no llega a ser determinante como postula Tomás Vial. Dice que, a pesar de que fueron 9.011 denuncias las que ingresaron por violencia innecesaria durante 2016 y solo 10 las que terminaron con sentencias, ese 94% del que habla Vial está “distorsionado”. Según el abogado del II Juzgado Militar, esto se debe a que ellos están obligados a investigar todas las causas que son derivadas a la justicia militar. Éstas implican, por ejemplo, frases emitidas en audiencias como “Carabineros abusó de mí”, y asegura que esos son el 90% de los casos. Otras situaciones con las que ejemplifica el abogado son “apretón de esposas” o “tipos a los que les reventaron un ojo”. Según sus registros, 2016 ha sido el año con más sentencias hasta el momento: 115.
Los vecinos de La Legua, también pueden dejar un reclamo en la misma comisaría, lo que corresponde a una denuncia administrativa. De las 30 acusaciones que registra el Comité, 11 han tomado ese camino. Ninguna de ellas ha sido cerrada con sentencias por falta de pruebas o porque Carabineros aún no notifica el resultado.
Según una de las denuncias que recibieron Cortés y García, en diciembre de 2014 un grupo de uniformados realizó, simultáneamente, dos allanamientos injustificados en calle Santa Catalina. En ellos, agredieron a una mujer mayor y a cinco jóvenes. Estos últimos fueron detenidos y dentro del furgón policial continuaron recibiendo golpes que los dejaron con heridas y contusiones. “Trasladados a la comisaría y liberados, posteriormente, con la justificación de haber sido objeto de un control de identidad”, finaliza la síntesis de los abogados del Comité. El resultado de la investigación concluyó notificando el rechazo, pues no había pruebas que demostraran procedimientos irregulares.
El mayor a cargo de dicha unidad, Jorge Araya (43), asegura que la institución siempre acoge tales reclamos. “En la medida que eso se comprueben (los abusos), por supuesto que yo tengo la obligación de aplicar medidas administrativas”, dice sentado en su oficina, en calle Carlos Valdovinos con Avenida Las Industrias, a solo metros de población La Legua.
— ¿Cómo se puede comprobar? Le puedo mostrar las causas. Los testimonios dicen que si graban, Carabineros les bota o quita el celular. Entonces, ¿cómo? Me imagino que usted dice: “No tiene pruebas”, pero la persona acusa que un uniformado se lo impidió.
— Un gran porcentaje -por no decir la totalidad- de estos hechos están asociados a actos delictuales en los que han incurrido los reclamantes. Por ejemplo, revisando recursos de protección -siempre solicito que me traigan los antecedentes-, nos encontramos con partes, detenidos por tráficos de droga, porte de munición, porte de arma de fuego, entonces es un tema bastante complejo.
— Es como: “Ok, pero la persona tampoco es blanca paloma”. ¿Eso me quiere decir?
El mayor asiente con la cabeza.
El plan de intervención de La Legua
Carabineros y funcionarios del GOPE están desde 2001 en La Legua. En octubre de ese año, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), bajo la coordinación del Ministerio del Interior, realizaron durante tres días un allanamiento masivo en la población de San Joaquín para localizar armas y drogas. “Es un proyecto de largo aliento. Lo que sí espero es que vayamos disminuyendo el tráfico de drogas, paulatinamente, como ya lo hemos logrado”, dijo Jorge Correa Sutil, ex Subsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, el 30 de octubre de 2001 a Radio Cooperativa. Dicho largo aliento que anunciaba Correa se ha mantenido hasta hoy, a 15 años desde la primera redada policial.
Paulo Álvarez quiso saber de primera fuente de qué se trataba dicha presencia policial que comenzó en 2001 en su barrio. Preguntó en la Municipalidad de San Joaquín; en la 50ª Comisaría de San Joaquín y en el cuartel de Investigaciones correspondiente a la comuna: en los tres lugares, asegura, contestaron que se trataba de un operativo con nombre y apellido: Plan de Intervención La Legua. Para saber más, ingresó una solicitud de información mediante el Portal de Transparencia dirigida al Ministerio del Interior el 10 de diciembre de 2009.
El 7 de enero de 2010 le respondieron con un listado que contenía todos los proyectos sociales que se llevaban a cabo en la población. Insatisfecho, pues no respondieron sobre la presencia policial, apeló ante el Consejo para la Transparencia (ver nota de 2010 publicada en El Mostrador).
Ganó la apelación, pero la nueva respuesta volvió a ser insatisfactoria, pues el Ministerio del Interior afirmó que no contaban con más antecedentes que dieran cuenta de tal Plan de Intervención. Al no haber respuestas satisfactorias, el Consejo para la Transparencia convocó a una audiencia pública (ver video) para resolver el caso. En la audiencia, Manuel Pérez, abogado del Ministerio del Interior, reiteró que dicho plan no existía.
No solo Álvarez quedó insatisfecho con estas respuestas; también los consejeros. El 30 de septiembre de 2010, el Consejo para la Transparencia emitió un fallo obligando a la Subsecretaría del Interior a responder las preguntas de Paulo Álvarez. La respuesta llegó sin mayor diferencia. En el documento de 18 páginas el ministerio negó la existencia de un Plan de Intervención y atribuyó la responsabilidad de las detenciones y operativos exclusivamente a Carabineros, según explicó Paulo Álvarez a El Mostrador en noviembre de 2010.
El mayor Jorge Araya explica que en La Legua hay tres tipos de intervenciones: una de carácter social en manos del gobierno, que trata problemas como abandono familiar y drogadicción. Luego, una intervención que él denomina como “situacional”, que se refiere a la implementación de servicios públicos como alumbrado y configuración vial. La tercera intervención corresponde a servicios preventivos de Carabineros, con presencia las 24 horas, los siete días de la semana y el trabajo de la PDI para interceptar delincuentes y entregarlos a la justicia.
“Hay un segmento de una amplia gama de actores y gente responsable de esta intervención, en el cual los únicos visibles son los Carabineros. En los últimos dos meses tenemos más de 42 detenidos por orden de detención vigente. Eso es el resultado de la fiscalización permanente, del control reiterativo, por lo tanto siempre es positivo”, dice Araya. Con ese argumento, el oficial defiende la presencia y acción de Carabineros en La Legua.
Sin embargo, según un estudio del INDH publicado en 2015, Carabineros y PDI no han contribuido a disminuir la inseguridad en La Legua. “El uso de la fuerza afectó a más personas que las buscadas directamente. Según la percepción de las personas entrevistadas, estas acciones no han sido efectivas para disminuir los actos ilícitos vinculados al narcotráfico y las balaceras”, concluye el estudio (ver estudio del INDH).
Agresiones ilegítimas que hoy calificarían como torturas
Las acusaciones que Cortés y García representan -en ocasiones junto a la Clínica Jurídica UDP- eran por el delito de “apremio ilegítimo” (Artículo 150 A del Código Penal) y/o “violencia innecesaria” (Artículo 330 del Código de Justicia Militar), y las hay contra uniformados de Carabineros y del GOPE. Entre los tres restantes está el caso de Juan Berríos Urra, cuyo resultado, hasta ahora, es poco común. En diciembre de 2010 el vecino, de entonces 30 años, fue subido a un carro policial donde fue agredido física y verbalmente. Uno de los Carabineros a bordo del carro lo grabó con su celular mientras Berríos era hostigado con armas de fuego y obligado a amenazar de muerte a otro uniformado (ver video).
Al mes siguiente de ocurrida la agresión y difundida por televisión (ver reportaje de Canal 13), el Comité interpuso una querella ante la justicia militar. Paralelamente, el INDH interpuso otra, pero ante el 12º juzgado de garantía de Santiago. En mayo de 2014, la Corte Suprema dictaminó que la denuncia por las agresiones y detención ilegal de Juan Berríos debía ser juzgada únicamente en el 12º juzgado. Es decir, quedó en manos de la justicia civil. Los uniformados fueron dados de baja y de acuerdo a la información del Poder Judicial y tras las investigaciones en la justicia civil, quedaron en libertad.
“Los casos más frecuentes de violencia policial son los que se dan en el marco de control de identidad y terminan en algo que nos ha pasado mucho: desnudan a la gente o la toquetean. Incluso en la calle”, explica el abogado Pascual Cortés. Así pasó un par de veces con Paulo Álvarez. También con L.G., vecina que denunció esa situación ante el Comité en enero de 2014, tras un control de identidad.
Por seguridad, los abogados se reservan los testimonios directos, pero sintetizan el caso: “Control de identidad violento, intimidación con armas de fuego. Ante cuestionamiento, agredida con bofetadas y reducida por el cuello. Detenida, desnudada y cargada con cuchillo que no portaba. Constatación de lesiones en policlínico con médico simpatizante de Carabineros. Maltrato por parte del médico. Imputada y aplicación de suspensión condicional”.
Pascual Cortés explica que también se repiten allanamientos: “En que hay mucha violencia, muchas veces a gente inocente”. En los registros del Comité, hay al menos 10 denuncias por allanamientos ilegales, es decir que no tienen orden judicial previa. Según los relatos, todos van acompañados de violencia física, como ocurrió en los domicilios de V.R. y Katherine Venegas. Esto también hace que los allanamientos se puedan calificar de ilegales, en la medida que tengan “violencia innecesaria” en lenguaje de la justicia militar o “apremio ilegítimo” para el Código Penal.
El mayor de Carabineros Jorge Araya, explica que hay ocasiones en que sí se pueden realizar allanamientos sin órdenes judiciales. Se trata del principio de flagrancia. Esto significa que si Carabineros ve a un delincuente entrar a un domicilio cualquiera, pueden ingresar a éste para atraparlo. “Ahora, no necesariamente este ingreso tiene que ser por la fuerza. Si existe un dueño de casa al cual se le puede explicar qué es lo que está sucediendo -obviamente dentro de la rapidez y dinámica de un procedimiento policial de esta naturaleza, y en un barrio con las características del cual estamos hablando- esto tiene que ser efectuado. Y si esta persona accede, no hay problema, mucho mejor”, añade el mayor Araya, quien está a cargo de la 50ª Comisaría desde 2003.
Pero ni en el caso de Venegas ni de V.R, según los relatos entregados en el juzgado civil, se trató de delito flagrante, pues ningún presunto delincuente había ingresado a sus domicilios.
De acuerdo a estándares internacionales, como la Convención contra la tortura y otros tratoso penas crueles, inhumanos o degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés), los casos de La Legua corresponden a torturas, tormentos y tratos inhumanos degradantes. Chile adhiere desde 1987 a dicha convención, y también a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), mediante los decretos 808 y 809, respectivamente.
La adhesión de un país a ambas convenciones internacionales implica el compromiso de prevenir y establecer mecanismos contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En julio, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, emitió un informe en el cual se explicaba que 11 países estaban “sustancialmente atrasados” en la implementación de un protocolo facultativo contra la tortura, según informó La Tercera el 5 de septiembre de 2016. Chile era uno de ellos, junto a Libia, Congo y Nigeria, entre otros.
En octubre de 2015, parlamentarios de la Nueva Mayoría habían ingresado al Congreso un proyecto de ley que buscaba tipificar la tortura y otros tratos crueles como delitos independientes de lo estipulado en el Artículo 150. Tras la publicación de La Tercera, el 13 de septiembre la Comisión Constitución del Senado lo aprobó. Finalmente, fue promulgado el 22 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial, añadiendo una modificación a las competencias de la justicia militar y civil: esta modificación al Código Penal indica que los delitos que ocurran entre uniformados y civiles pasarán automáticamente al sistema ordinario de justicia. Esto quiere decir, por ejemplo, que ni los vecinos de La Legua ni los abogados del Comité de DDHH tendrán que pensar en dejar las denuncias en manos de juzgados militares, pues ya no les compete. Con la Ley 20.968, casos como los de La Legua serán investigados en la justicia civil.
Sobre los autores:Valentina de Marval y Jorge Aspillaga son estudiantes de último año de Periodismo y escribieron este reportaje en el curso Taller de Periodismo Avanzado impartido por la profesora Paulette Desormeaux.