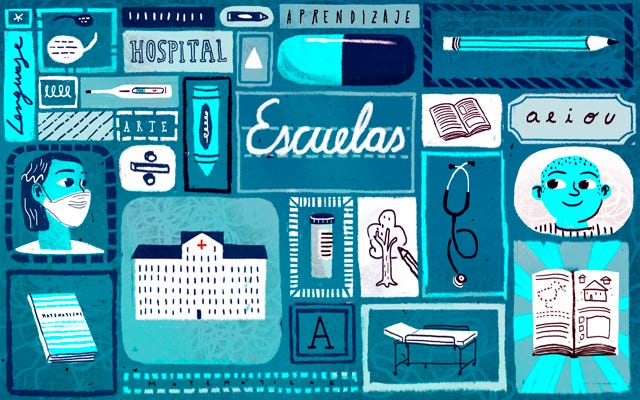Entre Copiapó y Castro hay 29 colegios –reconocidos por el Ministerio de Educación– que funcionan dentro de hospitales públicos y clínicas privadas. Ahí estudian más de mil niños, quienes sufren enfermedades graves, como cáncer, que les impiden asistir a una escuela convencional.
Por Macarena Carrasco
Unos ligeros pasos se escuchan en el séptimo piso del Hospital de la Universidad Católica. Es José Pedro que –con un leve cojeo, producto de la enfermedad congénita con que nació–, corre en dirección a cinco mujeres que están en una sala de espera donde hay coches, bolsos y sillas de ruedas. El niño mira una a una a las mujeres hasta encontrar a Eva, su abuela. Luego se acerca sonriendo, la abraza y le da un beso. En un día como cualquiera, es la salida de clases en la Escuela Hospitalaria Cardenal Juan Francisco Fresno.
A sus ocho años, José Pedro asiste a una de las 29 Aulas o Escuelas Hospitalarias que funcionan en clínicas privadas y hospitales públicos del país, donde se educan más de mil niños. En Santiago, hoy funcionan 14 de estos establecimientos, mientras que el resto está entre Copiapó y Castro. La administración de los colegios está a cargo del Estado e instituciones particulares, como la Fundación Carolina Labra o Nuestros Hijos, y todos pertenecen a una red que reúne a las aulas hospitalarias de Latinoamérica y el Caribe.
En Chile las Escuelas Hospitalarias nacieron en 1990, como una forma de apoyar a menores con enfermedades graves, quienes quedaban marginados del sistema educativo regular. A contar de 1998 son escuelas validadas por el Ministerio de Educación bajo el amparo de la Ley de Integración Social, lo que se traduce en apoyo y subvención estatal.
Desde el punto de vista de los alumnos, el reconocimiento de los planes de estudio les permite continuar su educación sin perder el año escolar, y tener la posibilidad de integrarse a un colegio convencional al momento de sanar.
***
Con un currículo certificado, el aprendizaje obtenido en las Escuelas Hospitalarias puede ser validado en cualquier establecimiento educacional de Chile. Todas las clases se desarrollan en salas adaptadas dentro de hospitales y clínicas, las que muchas veces son utilizadas como pabellones o están destinadas para otros propósitos cuando no se está enseñando. Además del equipo docente, todos estos colegios cuentan con apoyo sicológico y médico, y se utiliza la metodología “aula-cama” con niños que se encuentran graves o no pueden moverse de la UTI pediátrica. De cualquier forma, todos los alumnos deben rendir pruebas de manera regular y cumplir con la asistencia que les exige el Ministerio de Educación, cuestión que genera problemas a los establecimientos.
Por ley, las Escuelas Hospitalarias deben aceptar a todos los niños que llegan, quienes en la mayoría de los casos ya están inscritos en un colegio previamente. Así, la duplicidad de matriculas muchas veces deja sin subvención a las aulas hospitalarias. El Ministerio de Educación ha intentado resolver el problema realizando fiscalizaciones exhaustivas en las escuelas de origen, corroborando la real asistencia de los niños, aplicando multas y pagándole a los establecimientos hospitalarios de manera proporcional el tiempo que los niños han sido atendidos. El problema, dicen funcionarios de Escuelas Hospitalarias que prefieren no ser identificados, es que la solución no ha sido definitiva y que aún muchas instituciones tienen inconvenientes con los dineros de las subvenciones.
***
Mientras los niños trabajan alrededor de dos mesas suena música de 31 Minutos. En la misma sala hay alumnos de distintos cursos. Cada niño avanza en su propio nivel y ritmo, pero siempre compartiendo con los demás. Uno de ellos es José Pedro, quien pese a tener ocho años trabaja con los preescolares debido a las dificultades de aprendizaje que tiene debido a su Síndrome de Apert: enfermedad congénita que se caracteriza por deformaciones en el cráneo, manos y pies. Afuera de la sala, Eva, su abuela, deja pasar el tiempo tejiendo mientras la televisión suena de fondo. “La madre de José Pedro trabaja”, cuenta Eva, por eso es ella quien acompaña al niño.
Junto a Eva espera Soledad Scholz, la mamá de Danny, un niño de nueve años que desde marzo de 2012 asiste a la escuela Cardenal Juan Francisco Fresno en hospital de la UC. Debido a las enfermedades que padece su hijo –y que Soledad prefiere que no se mencionen en este reportaje–, él está obligado a someterse a quimioterapias y trasladarse en silla de ruedas, o con un bastón de apoyo. Sin el equipo médico ni clínico adecuado para tratar a Danny en su natal Punta Arenas, ambos debieron trasladarse a Santiago. Soledad reconoce que dejar la Patagonia fue una decisión complicada, pero que no lo pensó dos veces.
La recuperación de Danny ha sido lenta pero exitosa según su mamá. “La escuela le ha ayudado mucho, ya que comparte con niños que están viviendo algo similar. Aquí encontré un lugar donde dejé de sentirme desamparada en esta gran ciudad. Perdí mis miedos, encontré seguridad y al mismo tiempo hice grandes amigas”, cuenta mientras mira a las cuatro mujeres que la acompañan.
Dentro de la sala, Danny pega papeles de colores para graficar unidades, decenas y centenas. Él dice que le gusta ir a clases porque “aprende mucho”, pero que a veces preferiría quedarse en casa jugando Magic Craft, su videojuego favorito. Cerca de él está Marcela, una niña que sufre de diabetes, problemas de audición y de constantes ataques de epilepsia. Tímida, ella solo mira, prefiere no hablar y completar la guía de octavo básico con ejercicios de matemáticas en la que trabaja. Este será el último año de Marcela en la Escuela Hospitalaria Cardenal Juan Francisco Fresno, y esa es una de las preocupaciones fundamentales que hoy tiene María Cristina Barría, su madre.
Por las condiciones de salud de su hija, explica María Cristina, ella no puede asistir a una escuela convencional y recuerda que más de una vez Marcela fue rechazada. “Aquí los niños conviven con los ataques que la Marcelita sufre constantemente, la ayudan”, dice María Cristina, “y no todos los profesores están dispuestos a enfrentar una situación así, como un ataque de epilepsia, en sus salas”.
Hoy solo dos Escuelas Hospitalarias imparten Enseñanza Media en Chile y están dentro de los hospitales Luis Calvo Mackenna y San Borja Arriarán. También existen programas que integran niños en colegios regulares, pero hay antecedentes de que muchos de ellos terminan viviendo experiencias traumáticas y, al final, volviendo a sus antiguas aulas. “Primero se te abren puertas, pero a veces también se te cierran otras. Ella tiene ganas de seguir aprendiendo, pero hoy no tiene cómo”, dice la mamá de Marcela, quien seguirá asistiendo a clases junto a Danny y José Pedro el próximo año; aunque su aprendizaje no sea reconocido por el Ministerio de Educación.
***
Carolina Castro, profesora de la Escuela Hospitalaria Cardenal Juan Francisco Fresno, dice que es urgente establecer políticas públicas a favor de las aulas hospitalarias y, más allá, dar a conocer la labor de este tipo de establecimientos a nivel nacional. “Por ejemplo, hay gente que trabaja en este hospital (de la Universidad Católica) y que ni siquiera sabe que hay una escuela dentro de él. Eso, a estas alturas, ya no puede pasar”, dice.
La directora de la escuela, Orlandina Segovia, hace hincapié en lo diferentes que son estos establecimientos respecto a los convencionales, empezando por la doble tarea de intentar sanar a niños y padres. “Aquí la primera pregunta del día es: ‘¿cómo te sientes?’ Este lugar se hace cargo no solo de sus problemas de salud, sino también de los procesos emocionales y da pie para que se forme una relación muy especial entre las familias, de preocuparse por el otro, de empatía”, explica Segovia, quien también destaca la vocación especial de sus profesores.
Cuando el reloj marca la una de la tarde terminan las clases. Junto a otros padres y abuelos, Eva Carrasco está fuera de las sala esperando a José Pedro. Entonces ella recuerda que cuando se enteró de que él estaba enfermo tomó la decisión de renunciar a su vida normal. “Por él dejé mucho y decidí ser siempre abuela. Esto no es un sacrificio”, dice con voz quebrada cuando su nieto aparece por la puerta. Ya es hora de volver a casa.
Sobre la autora: Macarena Carrasco es alumna de cuarto año de Periodismo y este artículo es parte de su trabajo en el curso Taller de Prensa Escrita, dictado por el profesor Sebastián Rivas.